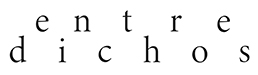¿Por qué traduzco literatura y qué pinta Don Quijote en esta historia?
Una amiga mía es traductora e intérprete en la industria del petróleo. Es bilingüe inglés-francés, tiene títulos universitarios. Empezó a trabajar para Total al terminar la carrera. Es lógico. Traduce del francés al inglés textos petrolíferos, científicos, económicos, incluso estratégicos, para seminarios, coloquios, publicaciones en una lengua que es (actualmente) la única que se puede entender en el mundo entero. Y el mundo entero necesita petróleo. Es su forma de ganarse la vida, y se la gana bien. Viaja mucho, de Dunkerque a Sevilla, de Leipzig a Manchester, donde haya una de las grandes refinerías de petróleo europeas, sede de importantes reuniones internacionales.
¿Y yo? Yo traduzco literatura, mis derechos de autor, al contrario de lo que ocurre con los traductores técnicos, apenas me permiten llegar a fin de mes, pero lo hago con un placer inmenso, con gula, con pasión, por lo que mi amiga está un poco celosa (aparentemente, hablar de petróleo no es ni palpitante ni poético).
No entiendo de teoría de la traducción, si me piden que hable de ese tema solo podré hablar de mí, y tengo la impresión de que es lo que pasa con todos los traductores. Ahora se puede estudiar traducción en la universidad. Un día me nombraron tutora de una estudiante de la facultad de letras de Angers, que estaba haciendo un máster. Cuando yo estudié lengua y literatura eso no existía, los traductores solían ser profesores universitarios que traducían durante las vacaciones o después de clase.
Llegué a la traducción de forma totalmente casual, aunque regularmente me pedían que tradujera artículos de distintos temas, de sociología a fútbol, pasando por la danza. Incluso dos novelas que no se publicaron nunca. Durante mi actividad de periodista, con ocasión de una entrevista a un psicoanalista argentino, ya mayor y lleno de encanto, que vivía en Brasil, la traducción «me cayó del cielo», si puede decirse así. Era un viejo psicoanalista con un toque mágico, que interrumpió nuestra entrevista sobre el candomblé y el psicoanálisis, para pedirme que tradujera su única novela, escrita a los cuarenta años, que quería presentar a un editor francés que ya publicaba sus ensayos. ¿Cómo pudo descubrir a la traductora que dormía en mi interior? La novela, escrita en español de Argentina, se tradujo, se publicó y, desde entonces, no he dejado de traducir. Tendré un reconocimiento eterno a este viejo psicoanalista mago, pues, gracias a su perspicacia, ejerzo la actividad más apasionante que me ha sido dado ejercer.
Y así empecé, -con Heroína, de Emilio Rodrigué (editorial Sudamerica Buenos Aires), Pénélope en francés (Rivage)-, a traducir del español, aunque actualmente traduzco principalmente autores portugueses, brasileños o angoleños.
Para mí traducir es ante todo leer historias llenas de belleza, literatura llena de belleza, escritura llena de belleza. No podría traducir un libro que no admirase, que no me gustara.
Traducir es viajar: por lugares, épocas, culturas, que son el escenario de las historias que se cuentan. Y también, y eso es más misterioso, por el alma del escritor, entre líneas y a través de sus decisiones.
Traducir es amar. Y amo mi trabajo, por supuesto, amo a los personajes, amo al autor, o la autora y lo que me cuentan (aunque en general no los conozco, para mí tienen una existencia virtual), me convierto en el autor a lo largo de 250 páginas. Sigue dentro de mí un tiempo más, hasta que me recupero. Y me parece divertido, porque sé que está lejísimos de imaginar hasta qué punto la traductora se ha apoderado de él, se ha instalado en su cabeza, en su memoria, en su imaginación. Momentáneamente, por supuesto. Quizá le daría miedo saberlo. En general, conozco al autor cuando el libro ya se ha publicado y me siento un tanto confusa, como si hubiera estado observando sin él saberlo, como una entrometida, como si hubiera descubierto cosas secretas sobre él. Carlos Batista, un traductor franco-portugués, cuenta en Bréviaire d’un traducteur: «Un traductor ruso de La señora Bovary decía: “¡Flaubert soy yo!”».
Según Alberto Manguel, inmenso lector y escritor maravilloso, traducir es leer mejor que nadie.
Es leer y escribir al mismo tiempo.
Es escribir sin la angustia de la página en blanco.
Traducir es decir a la gente: «¡lee esto, es formidable!». Traducir es compartir.
Soy bilingüe portugués-francés. Aprendí el portugués cuando era niña, en Brasil, donde hice la primaria. Es el idioma de mi infancia, de mi familia, de mi descubrimiento del mundo, de la vida, de mi sensibilidad, del placer, de las lágrimas. El español llegó más tarde, en Madrid. Con este idioma mantengo algo más de distancia, pero me gustan los dos, me introduzco en ellos como en un bonito vestido muy cómodo en el que me siento feliz. Cambio de piel cuando cambio de idioma, me convierto en una cosa o en otra. Mi voz se transforma, pero eso no hubiera sido suficiente para convertirme en traductora. He estudiado lengua y literatura, portugués… pero tampoco hubiera sido suficiente. Creo que las dos cosas han sido indispensables. Han despertado partes diferentes y complementarias de mi cerebro. Y luego he leído. Leo desde siempre literatura francesa y a menudo, cuando encuentro una frase bien hilada, una palabra inusitada y atinada, un giro acertado, los guardo en un rincón de mi cabeza y me digo que quizá me sirvan más adelante para una de mis traducciones.
El francés: ¿cómo podría traducir si no amara profundamente el francés? Cuando era niña, era el idioma del país de mis fantasías. Hermoso, necesariamente hermoso.
Traducir: elegir las palabras como una bordadora elige sus hilos de seda, sus perlas, como el pintor elige los colores y el cocinero sus ingredientes.
Me dicen: seguro que lees con mucha atención los libros que te ofrecen. Pues no. Solo lo miro por encima, para saber si me gustará o no. Pero sobre todo no quiero que me amarguen el placer del descubrimiento. Necesito ese deseo de preguntarme lo que ocurrirá en la página siguiente cuando me siento cada mañana ante el ordenador. Descubro el libro mientras lo traduzco. Escribo al tiempo que leo. Un autor me dijo cuando era periodista, como respuesta a la inevitable (e idiota) pregunta «¿Por qué escribe?». “Pues porque quiero saber qué ocurrirá después”. Lo entiendo.
Trabajar con el atlas abierto a mi lado, seguir en el mapa de la ciudad de Luanda el recorrido de los personajes, ubicar las fotos, situar los barrios. Cuando traduje al francés La casa de las siete mujeres, de la brasileña Leticia Vierzchowski, -que transcurre durante el Imperio, entre 1835 y 1845, una guerra civil terrible de la que no se habla mucho, al sur del Brasil, en la frontera con Uruguay-, colgué en el corcho imágenes de los gauchos de comienzos del siglo xx, caballos, haciendas, como aquellas en las que se refugiaron las siete mujeres de la novela, para tener siempre delante la ropa, los accesorios, los lugares y los paisajes citados por el autor. Estuve escuchando en internet música tradicional gaucha. Como Garibaldi era uno de los protagonistas de esta epopeya, me fui a soñar delante de su magnífica estatua en la plaza Garibaldi de Niza. Había pasado meses con él, ¡era como si lo conociera! Lo mismo ocurrió con las novelas en la Angola del siglo xvii o en la actualidad. Retratos de la reina Ginga, representaciones geográficas de los ríos o de la selva de Angola.
Estuve escuchando en bucle viejos tangos de Gardel cuando traduje Camino de ida, de Carlos Salem.
Cuando traduzco un libro no puedo interesarme por nada más, me cuesta leer algo que no tenga nada que ver con el tema que me ocupa.
Me pongo celosa, no soporto que nadie me hable del autor, no quiero compartirlo con nadie, no quiero preguntarle nada a nadie, me las arreglo yo sola para encontrar la información que necesito, como un antropólogo, como un arqueólogo. Como si me diera miedo ser abducida por una interferencia extraña. Solo un diálogo con el autor, que en general siempre responde con generosidad a mis preguntas, a mis dudas. En la web de la ATLF hay un foro y me han dicho que es muy interesante para resolver dificultades y dudas. Allí hay otros traductores a los que preguntar, debatir. No me apetece nada.
Tomarse tiempo (y hace falta mucho…) para enfrentarse con el texto y resolver este rompecabezas improbable: verter fielmente a un idioma algo que fue escrito en otro. Y que sea atinado y bello. ¡Menudo reto! Es como luchar contra los molinos de viento de la lógica, recorrer las rutas de la utopía, los caminos de la ilusión.
Don Quijote, con la bacía sobre la cabeza, se creía caballero andante, defensor de viudas y huérfanos, desfacedor de agravios, hendedor de gigantes y bandidos. Lo creyó hasta su muerte. ¿Acaso no es el trabajo del traductor como el combate, perdido de antemano, de Don Quijote? Una empresa loca, azarosa, que profesamos hasta el final (hasta la palabra fin), agotadora, heroica en su ingenuidad, pero entusiasta e irresistible. ¿Acaso traducir no es creer que rescataremos de las tinieblas la vida del escritor, como Don Quijote pensaba en salvar de los peligros a los pobres aldeanos de La Mancha?
Creernos eternos, aunque nuestra labor tiene todas las posibilidades de ser superada algún día y aunque los textos que creímos escritos para nosotros, pues teníamos la impresión de haberlos entendido mejor que nadie y antes que nadie y de haber sabido hacerles vomitar su «sustancioso tuétano», serán más tarde leídos y traducidos de nuevo por otros que encontrarán soluciones en las que nosotros no pensamos, expresiones más elaboradas, palabras más ajustadas. No es que vayan a ser mejores que nosotros, simplemente habrán nacido en un mundo que hablará de forma diferente.
Don Quijote de la Mancha ha recorrido los siglos, sus traducciones se han ido rindiendo a las evoluciones del francés. Felizmente, debo decir. Porque cada nuevo traductor (y estoy pensando en Aline Schulman y en su maravillosa traducción de la obra maestra de Cervantes para Le Seuil en 1997), aportará algo inesperado.
Hace mucho tiempo, mi abuelo Gaston Dreyfus, un joven parisino nacido hacia 1880, se marchó, enviado por la fundación Rothschild a recorrer los caminos de Palestina para llevar, a lomos de mula y acompañado por un guía beduino, los subsidios destinados a los kibutz instalados en lo que más tarde sería Israel. Y pienso en este hombre como en una especie de Don Quijote al rescate, en una Palestina tan dura y árida como Castilla, de extraños aldeanos. No se quedó allí mucho tiempo y su destino lo llevó en 1905 a América del Sur, a Argentina y Chile, y después a Brasil, donde murió en 1965. El español, junto con el portugués, se convirtió en su idioma durante 60 años y lo habló además del inglés de su mujer inglesa (mi abuela), que nunca logró comunicarse en otro idioma, sin dejar de hablar por ello un francés magnífico. En sus últimos años, cuando le conocí a la edad de 7 años, al llegar a Brasil, solo leía tres libros que, para él, contenían toda la cultura del mundo: la Biblia (en hebreo), las Fábulas de La Fontaine (en francés)… y Don Quijote de La Mancha (en español). Y yo me digo que mi amor a los diferentes idiomas y el placer que me procura pasar de uno a otro podrían venir de este legado de un abuelo aventurero.
Danielle Schramm
Traducción: Alicia MARTORELL