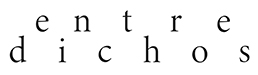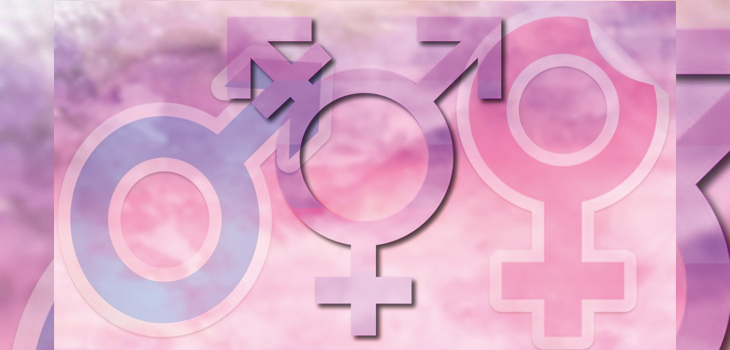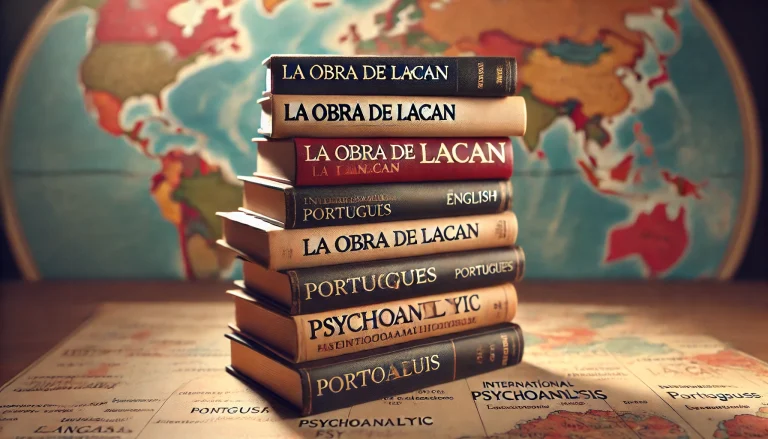Una lectura posible de Andar
Thomas Bernhard
Una lectura posible de Andar[1].
He de agradecer la propuesta de María José de la Viña que ha sugerido este texto, como disparador de un debate sobre la clínica psicoanalítica en Entre-Dichos.
Leer a Bernhard es una experiencia inquietante dado que, en su estilo, en especial en este relato, se entremezclan el absurdo, el sentido y el sinsentido, y en todo momento resulta sorprendente.
Andar nos llevó a otros textos, en especial, en mi caso, a los textos donde el autor habla de su experiencia vivida, lo que se nombra a veces como una biografía.
Hemos revisado conceptos tales como repetición, los nombres del padre, del decir al dicho, la cuestión de la viñeta clínica, la pertinencia o no del uso de elementos biográficos para dar cuenta de ciertos significantes que se reiteran en Andar. Además, la función del nombre propio, la función del escrito, la pulsión, la sexualidad, los diferentes anudamientos borromeos y falsos borromeos… etc.
En mi caso, solo tomaré dos temas de estos ítems: La viñeta clínica y El nombre propio.
La viñeta clínica
Tengo que decir que cierto prejuicio me invade cuando escucho la palabra viñeta: inevitablemente la asocio a “psicoterapia”.
Me he dado cuenta de que a veces se me impone como un mandato: “No se debe usar”.
Si es un pre-juicio, dado que todos los tenemos, en tanto psicoanalista habrá que detenerse, pues dicho pre-juicio puede obturar la escucha.
La palabra viñeta es de origen francés y deriva de “vignette”, diminutivo de “vigne”. El término “vignette” se comenzó a utilizar en el siglo XIII cuando se puso de moda decorar jarrones con dibujos de hojas de vid o sarmientos. A esos adornos con motivos vitivinícolas se les llamó “vignette”, (es decir, pura decoración)
Pero el término tuvo sin duda un devenir curioso. Hoy, entre otras cosas, se le dice viñeta a un recuadro delimitado por líneas que representa un instante de la historia. Se la considera como la representación pictográfica del mínimo espacio y/o tiempo significativo y constituye la unidad mínima del montaje del cómic. En él se recoge una acción dibujada que, en ocasiones, es acompañada por textos. (Darle voz y sentido a una imagen)
En internet dicen, en lo que se refiere a lo psicoanalítico, que la viñeta es “una herramienta metodológica que permite la organización, comprensión, reflexión y auto-referencia para entender posteriormente un caso particular. Generalmente es usado por psicoterapeutas alrededor del mundo para lograr un mayor impacto en la intervención psicológica”.
Como se advierte, psicoterapia y psicoanálisis no están diferenciados en este medio.
¿Hemos de entender que el uso de elementos de una biografía al modo de viñeta puede tener el mismo propósito?
¿Tomar unos párrafos expresados por un analizante o algún aspecto de su biografía para ilustrar una idea, es un intento de aclarar un concepto frente a la dificultad de articularlo sin ese recurso? Es cierto, a veces sucede. Al usar viñetas y textos clínicos se banaliza la complejidad de la idea a transmitir. ¿Pero es siempre así?
Hay otro fantasma que me ronda al abordar un texto literario. ¡¡¡No vaya a suceder que se lo tilde de “psicoanálisis aplicado”!!!
De lo dicho se desprenden unas preguntas: ¿Cuál es la concepción con la que se intenta transmitir algo de la práctica del psicoanálisis? ¿El psicoanálisis se enseña o se transmite? ¿Cómo?
Entonces, ya sea el uso de decires de algún analizante, el uso de aspectos de su biografía o la aplicación de conceptos psicoanalíticos en textos literarios, todos ellos están en la línea de mi interrogación.
Me salta a la memoria Freud, su pasión por la literatura y el uso extraordinario que hizo de sus lecturas para la práctica del psicoanálisis de las que somos herederos y deudores. Por mencionar algunos:
1) El delirio y los sueños en la Gradiva, de W. Jensen[2].
2) Puntuaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia (dementia paranoides) descrito autobiográficamente[3].
3) Dostoievski y el parricidio[4], de 1928.
Pero en esta oportunidad me centraré en observar cómo utiliza Lacan los datos bibliográficos o las aparentes viñetas.
También pensemos: ¿Se puede llamar psicoanálisis aplicado a la lectura que hace de los textos de Joyce en el seminario XXIII[5]?
Todos sabemos y él mismo lo dice, que se leyó no solo toda la obra de Joyce a la letra, sino todas las biografías que se escribieron sobre Joyce y todas las reflexiones de los expertos en su obra, diría que de forma obsesiva.
Elisabeth Roudinesco en Lacan (esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento[6]), dice que Lacan había hecho una identificación con Joyce jerarquizando su biografía, “identificándose en su errancia, en su exilio, con su odio a la familia y a la religión”. Dice Lacan: “saliendo de un medio bastante sórdido, Stanislas para llamarlo por su nombre -niño de curas, vaya, como Joyce, pero de curas menos serios que los suyos, que eran jesuitas y Dios sabe qué supo hacer con ellos -, en una palabra, emergiendo de ese mundo sórdido sucede que, a los 17 años, gracias al hecho de que frecuentaba la casa de Adrienne Monnier, conocí a Joyce. Lo mismo que asistí cuando tenía 20 años, a la primera lectura de la traducción que había salido del Ulises” y añade: “Creemos que decimos lo que queremos, pero es lo que han querido los otros, más en particular, nuestra familia que nos habla (…) pido excusas por contar mi propia historia. Pero pienso que no solo lo hago en homenaje a James Joyce[7]”.
Lacan estaba interrogado Lacan-mente por Joyce y bajo los efectos que el nudo borromeo había producido en su teoría y en su práctica. Atrapado en amasar sus complejidades y sin poder cerrar capítulos, a la búsqueda de nuevas escrituras.
En el seminario XXIII nos aporta nuevas formas de anudamientos. Sobresaliente es el nudo de Joyce lo que, como se sabe, es un nudo cuyo imaginario queda suelto, y es una cuarta cuerda, que llamará sinthome, la que anudará ese imaginario. Joyce lo fabrica con su obra a la que Lacan llama su “ego”. Este sinthome hará posible una estabilidad existencial. “El ego ejerció en él una función de la que solo puedo dar cuenta por el modo de escritura. Vale la pena señalar lo que me encaminó. Es que la escritura es esencial a su ego[8]”
Vayamos a los ejemplos.
Lacan percibe algo, intuye, ¿tiene una hipótesis?
Dice: “se me pasó por la cabeza (…) la idea de que algo le ocurrió a Joyce por una vía de la que puedo dar cuenta[9]”.
En otro momento dice: “si tomo recuerdos infantiles de Joyce es porque necesito mostrar cómo una lógica llamada de bolsas y cuerdas puede ayudarnos a comprender de qué modo Joyce funcionó como escritor[10]”.
Es en este marco que cuenta la paliza recibida, por parte de un tal Heron y ese famoso sentimiento de que todo se desprende como una cáscara. No está resentido, -lo que resulta difícil de entender-, y donde Lacan se apoya para ilustrar, mostrar su lógica. Dice: “pero la forma, en Joyce, del abandonar, al dejar caer la relación con el propio cuerpo resulta completamente sospechosa para un analista, porque la idea de sí mismo como cuerpo tiene un peso. Es precisamente lo que se llama ego[11]”
Estos datos los extrae Lacan del: A Portrait of the Artist as a Young Man.
Precedentemente, habla del amor propio, el cuerpo y lo imaginario. “el parlêtre adora su cuerpo porque cree que lo tiene. En realidad, no lo tiene. pero su cuerpo es su única consistencia –consistencia mental por supuesto porque su cuerpo a cada rato levanta campamento (…)
Y, en ese sentido, es consistente, el hecho se constata incluso entre animales. Cosa que resulta antipática a la mentalidad, porque esta se cree tener un cuerpo para adorar. Esta es la raíz de lo imaginario[12]”.
Habla de la mujer de Joyce, Nora, y los datos los extrae de las cartas de amor. Dice que hay relación sexual entre ellos, aunque el propio Lacan sostenga que no la hay. Aquí aporta la imagen del guante dado vuelta que es Nora e insiste en el botón del guante que, si existiera, al darle vuelta, digo yo, molestaría. En este caso pareciera que no hay botón. Hay, digamos, un acoplamiento perfecto, excepto cuando vienen los niños. Ahí la cosa no anda. Al guante se le agregó un botón.
Nosotros podemos pensar que es la terceridad lo que no anda. ¿Qué estatuto tiene el botón?
También nos habla Lacan de la hija de Joyce, Lucía. Y no lo hace para aportar un saber anecdótico. Esta hija la conjuga con el caso de un paciente que había visto unos días antes en Sainte Anne donde contaba que lo que el sujeto percibía eran palabras impuestas, él solo era el transmisor, era telépata.
Justamente, Joyce, ante la presión de los médicos decía que Lucía era una telépata. En las cartas que escribe dice que es más inteligente que el resto del mundo y que ella informa de todo lo que le ocurre a cierto número de gente.
Lacan dirá que si Joyce defiende a Lucía es por la prolongación de su propio síntoma. (Joyce tiene un síntoma que parte de que su padre era carente, radicalmente carente -solo habla de eso. He centrado la cosa en torno del nombre propio y he pensado -hagan lo que quieran con este pensamiento-, que por querer hacerse un nombre Joyce compensó la carencia paterna[13]).
Lacan hace un paralelismo entre Lucía y su paciente de Sainte Anne. Este hombre descomponía las palabras que escuchaba, las transformaba o las destripaba. Pero “lo que para ese sujeto se transformaba en algo desesperante era que todos los demás conocían sus reflexiones[14]”.
Lacan enlaza esta defensa de Lucía, y del paciente de Sainte Anne, con el modo en que Joyce utiliza el lenguaje. Llega a un punto, sobre el final de su obra, en que parecería aspirar a disolverlo.
(Lucía fue una esquizofrénica y acabó sus días en un psiquiátrico en Inglaterra)
Con estos materiales podemos intuir el modo en que Lacan trabaja, crea, investiga. Tiene una idea, producto de su lectura y de su práctica clínica, y busca “Lacan-mente” los lazos con la escritura analítica.
Tengo la impresión de que a él le importan tres pimientos si es una viñeta, o si es un dato biográfico o uno bibliográfico. Tiene la libertad que no tiene un maestro universitario. En su acto de invención que hace público. (¿Habla a los muros?) Lacan apunta a una nueva transmisión: Psicoanalítica.
No tiene en cuenta al alumno, no le facilita la comprensión, no está preocupado por que el alumno aprenda nada.
Concluiré diciendo que si mis prejuicios me habitan es que hay un Otro que manda obedecer, seguro que es a él a quien van dirigidos mis escritos y mis reflexiones.
Espero estar atenta a que esto no suceda muy a menudo y también espero que no me pase como al pobre sujeto del cuento.
Él se creía un grano de trigo y las otras gallinas creían que ella era un grano de trigo.
Es así que el pobre hombre es internado en un psiquiátrico, hasta que el psiquiatra le da el alta pues él ya no se cree un grano de trigo. Se había curado. El personaje se va contento, pero vuelve al rato y le dice al Doctor “yo sé que no soy un grano de trigo, ¿pero las otras lo saben?”
Un estilo. Thomas Bernhard.
Vamos a pensar algunas cuestiones en torno a Andar, de Thomas Bernhard, que es uno de los cuatro relatos que se incluyen en el volumen de Alianza Tres.
Lo curioso del texto es su modo de escritura. Repite y da vuelta por temas nimios o grandes debates filosóficos, acentuando especialmente y casi obsesivamente los nombres propios.
Podría ser un monólogo de Oehler si no fuese porque el autor transforma los decires en citas, ya sea de Karrer, de Oehler, de Scherrer (médico psiquiatra) etc.
Lo dice en algún momento del relato: decía Karrer “en el fondo, todo lo que se dice es cita[15]”.
Lo que rompe la posibilidad de un monólogo es que el relator, (que no se nombra) a cada no muchas frases agrega:” dice Oehler”, o, “como decía Karrer”, y en un sinnúmero de veces y cuando el lector no lo espera, dice: “Como dice Oehler” o “Como decía Karrer” o cualquier otro personaje.
Nos interroga el hecho de que quien escribe y es parte de la escena no se nombra, incluso su compañero de caminatas Oehler para dirigirse a él usa el “Usted”. Y por sobre todo, llama la atención el contraste entre un exceso de nombres propios y esta ausencia.
Conjeturamos que el relator se hace presente por la ausencia de su nombre propio.
La historia se desarrolla en unas caminatas, que anteriormente a la locura de Karrer, (que está en el psiquiátrico) realizaban una vez en semana dos hombres Karrer y Oehler y otro día eran otros dos, Oehler y el relator.
Daremos un ejemplo de las cosas nimias que, como apreciará el lector, tienen un estilo que se acerca al absurdo, con un toque de humor particular. Quizá quien lea estos extractos podrá apreciar este curioso juego literario.
“(…) no necesito cambiar mi costumbre de andar los lunes y los miércoles, dice Oehler; evidentemente usted, como anda conmigo ahora los miércoles y los lunes, habrá tenido que cambiar sin duda de costumbre, y habrá tenido que cambiarla de hecho de una forma para usted probablemente incomprensible, dice Oehler. Sin embargo, es bueno, dice Oehler y lo dice en un tono inconfundiblemente didáctico, y de la mayor importancia para el organismo, cambiar de costumbre de vez en cuando y con intervalos no demasiado grandes, y no pensaba sólo en cambiar, dice, sino en cambiar radicalmente de costumbre. Usted cambia de costumbre, dice Oehler, al andar ahora conmigo no solamente los miércoles sino también los lunes, y eso quiere decir ahora alternativamente en una dirección ( la del miércoles) y en la otra ( la de los lunes), mientras que yo cambio de costumbre por el hecho de que, hasta ahora, andaba los miércoles con usted, pero los lunes con Karrer, pero ahora los lunes y los miércoles, y por consiguiente los lunes, ando con usted y por consiguiente los miércoles con usted en una dirección ( la oriental) y los lunes con usted en la otra (la occidental). Además, sin duda alguna y como es natural ando con usted de forma distinta que con Karrer, dice Oehler, porque en el caso de Karrer se trataba de una persona totalmente distinta de usted, y por consiguiente andar (y por consiguiente pensar) con Karrer era un andar (y por consiguiente un pensar) totalmente distinto, dice Oehler[16]”.
Como se puede apreciar son como reflexiones obsesivas, reiterativas, desesperadas diría, por querer ser justas, ordenadas, claras, precisas.
Tomemos ahora otro párrafo de reflexión filosófica para observar de dónde vienen estos intentos de perfección. Ellos no paraban de pensar y hacían una comparación constante entre el pensamiento y la naturaleza.
Por ejemplo:
“Si oímos algo, dice Oehler el miércoles, verificamos lo que oímos, y verificamos lo que oímos hasta tenemos que decir que lo oído no es cierto, que es una mentira lo oído. Si vemos algo, verificamos lo que vemos hasta que tenemos que decir que lo que vemos es espantoso. (…) Así, durante toda la vida, no salimos del espanto y de la falta de verdad y de la mentira, dice Oehler. Si hacemos algo, pensamos en lo que hacemos hasta que tenemos que decir que es algo vil, que es algo bajo, algo desvergonzado, algo monstruosamente torpe lo que hacemos y el que, como es natural, sea equivocado lo que hacemos resulta lógico. Así, cada día se nos convierte en infierno, lo queramos o no, y lo que pensamos, si lo repensamos, si tenemos para ello la frialdad de espíritu y la agudeza de espíritu necesarias, se nos convierte siempre, en todos los casos, en algo vil y bajo y superfluo. (…) La Naturaleza no necesita el pensamiento, dice Oehler, sólo la altanería humana piensa ininterrumpidamente su pensamiento hacia la Naturaleza. Lo que nos tiene que deprimir completamente es el hecho de que, a causa de ese pensamiento desvergonzado en una Naturaleza, como es natural totalmente inmunizada contra ese pensamiento, llegamos siempre a una deprimición aún mayor que aquélla en la que ya estamos. Las circunstancias, como es natural, dice Oehler, se convierten por nuestro pensamiento en circunstancias todavía más insoportables[17]”.
A mi entender este mecanismo de pensar absolutamente todo, es una defensa contra lo pulsional, el cuerpo y lo real que no piensa, ellos lo nombran como Naturaleza. El significante no alcanza, no muerde en lo real y lo real se les presenta de frente y en el caso de Karrer lo lleva a la locura definitiva
“Lo que llamamos pensar no tiene realmente nada que ver con el entendimiento, dice Oehler, en esto tiene Karrer razón, cuando dice que no tenemos entendimiento porque pensamos, porque tener entendimiento significa no pensar y, por lo tanto, no tener ningún pensamiento. Lo que tenemos no es más que un sucedáneo del entendimiento. Un pensamiento sucedáneo permite nuestra existencia. Todo el pensamiento que se piensa es un pensamiento sucedáneo, porque el verdadero pensamiento no es posible, porque el verdadero pensamiento no existe, porque la Naturaleza excluye el verdero pensamiento (…) No debe Ud. tenerme ahora por loco, dice Oehler, pero el pensamiento verdadero, lo que quiere decir, el pensamiento real[18], queda totalmente excluido (…)[19]”
En el relato no hay mujeres con las que hacer el amor, (solo aparecen mencionadas las horribles hermanas de Hollensteiner, Karrer y Oehler, y la mujer del relator) pero sí una mención extensa sobre el hecho de hacer niños. Dice que los niños se hacen pues se detuvo el entendimiento, aunque sabemos que “…la gente que hace niños no se pregunta nada y sobre todo niños propios significa hacer una desgracia”, “es una infamia”, “el estado tendría que castigar a los que hacen niños”.
Estos dos sujetos denuncian a los que hacen el amor y no piensan, dado que esos pensamientos son justamente el modo en que ellos tienen de esquivar las cuestiones de las llamadas del cuerpo.
Karrer se ha vuelto loco “definitivamente”. Internado en Steinhof (psiquiátrico). La causa de su locura según Oehler, fue el suicidio del amigo de infancia. Se llamaba Hollensteiner y fue un químico de gran valía, un genio. Hollensteiner se suicida después de Kaque el Ministerio de Educación le denegara los medios para un Instituto Químico.
Y arremete Karrer arremete contra el estado Austriaco, al que hace responsable del suicidio.
“A las cabezas más extraordinarias les retira el Estado los medios para la vida, dice Oehler, y por eso ocurre que precisamente que las cabezas extraordinarias, y las más extraordinarias, y Hollensteiner era una de esas cabezas extraordinarias, se matan[20]”
Pero el brote final de Karrer se produce en un almacén donde se venden pantalones. Karrer le hace sacar al vendedor muchísimos pantalones para revisarlos al trasluz, donde se ven puntos raídos en el tejido. Esto está relatado de un modo reiterativo e in crescendo. Crece no solo la paciencia del vendedor sino sobre todo la violencia de Karrer que denuncia una y otra vez que son géneros de pacotilla checoslovacos y no telas inglesas de alta calidad. Según cuenta Oehler esto había sucedido muchas veces en el tiempo de sus caminatas, pero en esa oportunidad la intensidad fue mayor y terminó en violencia.
¿Podremos conjeturar que tal vez Karrer buscaba un pantalón cuya textura no permitiera confrontarse con los vacíos de una trama?
Él las quería compactas, totales, sin fallas.
Tal vez él quería una trama significante que no deje huecos, porque esos agujeros son el llamado que Karrer no puede zurcir con el lenguaje. Un psicoanalista podría decir, es una falla de la función paterna.
El nombre propio
Lo cierto es que los agujeros y las faltas tienen una función en el relato.
En cuanto al nombre propio en la obra de Lacan, el tema tiene un largo recorrido y se articula con los agujeros y las faltas.
Es en el Seminario de 1965 Problemas cruciales para psicoanálisis[21] donde Lacan debate con Lévi-Strauss y Bertrand Russell, y hay un despliegue del tema orientado por la botella de Klein.
“Por hoy, para hacer un salto que les permita articular mejor, no es como ejemplo, como único, a través de una particularidad en la especie, que lo particular es denominado con un nombre, con un nombre propio. Es decir que él puede faltar, que sugiere el nivel de la falta, el nivel del agujero y que no es en tanto que individuo que me llamo Jacques Lacan, sino en tanto que algo puede faltar mediante lo cual ese nombre tendrá que recubrir otra falta. El nombre propio es una función volante, como se dice que existe una parte personal de la lengua que es volante. Está hecho para llenar los agujeros, para darles su obturación, una falsa experiencia de sutura[22]”
Dice Marc Darmon en Ensayos acerca de la topología lacaniana:
“El sujeto en tanto sujeto de la enunciación no tiene nombre. Es un puro agujero anónimo e innombrable. El nombre propio solo puede colmar ese agujero de forma facticia.
Esto lo muestra Lacan en el olvido del nombre propio. Propone acceder al nombre propio mediante la función de lo irreemplazable. Es por su condición de irreemplazable que el sujeto puede faltar, mediante lo cual el nombre propio puede ir a otro lado. Como el nombre propio es un comodín puede servir para tapar otros agujeros. Lacan utiliza aquí para calificar el nombre propio la expresión de función volante que debe entenderse en el mismo sentido que personal volante[23]”. “La enunciación de un nombre propio, de todo nombre propio, remite al sujeto más o menos directamente al punto de su identificación, al agujero que viene a obturar el nombre propio. Cuando el nombre propio es enunciado el sujeto se eclipsa, hace agujero, siendo el nombre propio lo que hace agujero tanto como aquello que lo obtura. La falta del nombre reenvía a la falta del sujeto, por lo que el olvido del nombre propio es el recuerdo de la falta en ser”.
Nos interrogamos sobre este recurso literario que usa Bernhard y suponemos que algo tiene que ver con su historia personal. Ahí donde debería aparecer un nombre aparece un agujero o un “usted” que da a ver una falta.
Lo cierto es que él llevaba el apellido de su madre y no el de su padre, Zuckerstätter. Ese padre al que nunca conoció. Ese padre que nunca se responsabilizó de su paternidad. Bernhard preguntaba por él y no encontraba respuestas. Más bien se le pedía que no hablara de ello. A los 16 años va a visitar a los abuelos paternos a los que tampoco conocía y le dan una foto del padre. Lo que más le impresiona es su parecido con la imagen del padre. Al volver a su casa se lo muestra a su madre y ella furiosa tira la foto al fuego.
En el año 63-64 Lacan comunica que dará un seminario sobre “Los nombres del padre”, seminario del que solo realiza una sesión. Lacan por ese entonces es expulsado de la función didáctica de la IPA y es él quien decide suspender el seminario, pues su interpretación es que se lo expulsa por el tema de este seminario. Y es a lo largo de los seminarios venideros que recuerda una y otra vez que se le ha prohibido hablar de Los nombres del padre como un modo de decir “aquí falta algo”
¿Podemos conjeturar que la ausencia del nombre de quien es el relator de Andar es del mismo calibre?
Se puede suponer que Bernhard al hacerlo, denuncia, recuerda y nos muestra que es él, el que relata, al que se le prohibió y escatimó el saber sobre su origen. ¿A él también le falta el “nombre del padre”?
Hasta aquí estas notas como aporte a nuestro debate sobre Andar en el marco de Entre-Dichos.
Ángela Bacaicoa
Madrid, octubre de 2024
[1] Thomas Bernhard, Relatos, Madrid, Alianza Tres, 1987
[2] Sigmund Freud, O.C. Buenos Aires, Editorial Amorrortu, 1979, vol. 9, pág. 7.
[3] Id., vol. 12, pág.11.
[4] Id., vol. 21, pág. 171.
[5] Jacques Lacan, El Seminario, libro XXIII, Le Sinthome, Buenos Aires, Paidós, 2006.
[6] Elizabeth Roudinesco, Lacan (Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento), México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pág. 540.
[7] Jacques Lacan, Joyce el síntoma, Actas 1987.
[8] Jacques Lacan, El Seminario, libro XXIII, op. cit., pág. 145.
[9] Id., pág. 144.
[10] Id., pág. 144
[11] Id., pág. 147
[12] Id., pág. 64.
[13] Id., pág. 92.
[14] Id., pág. 93.
[15] Id.
[16] Thomas Bernhard, Relatos, Madrid, Alianza Tres, 1987, pág. 198
[17] Id., pág. 200.
[18] El subrayado es mío.
[19] Thomas Bernhard, op. cit., pág. 201.
[20] Id., pág. 219.
[21] Jacques Lacan, El Seminario, libro XII, Problemas cruciales para el psicoanálisis, inédito.
[22] Id.
[23] Marc Darmon, Ensayos acerca de la topología lacaniana, Buenos Aires, Ed. Letra Viva, 2008, pág. 192.